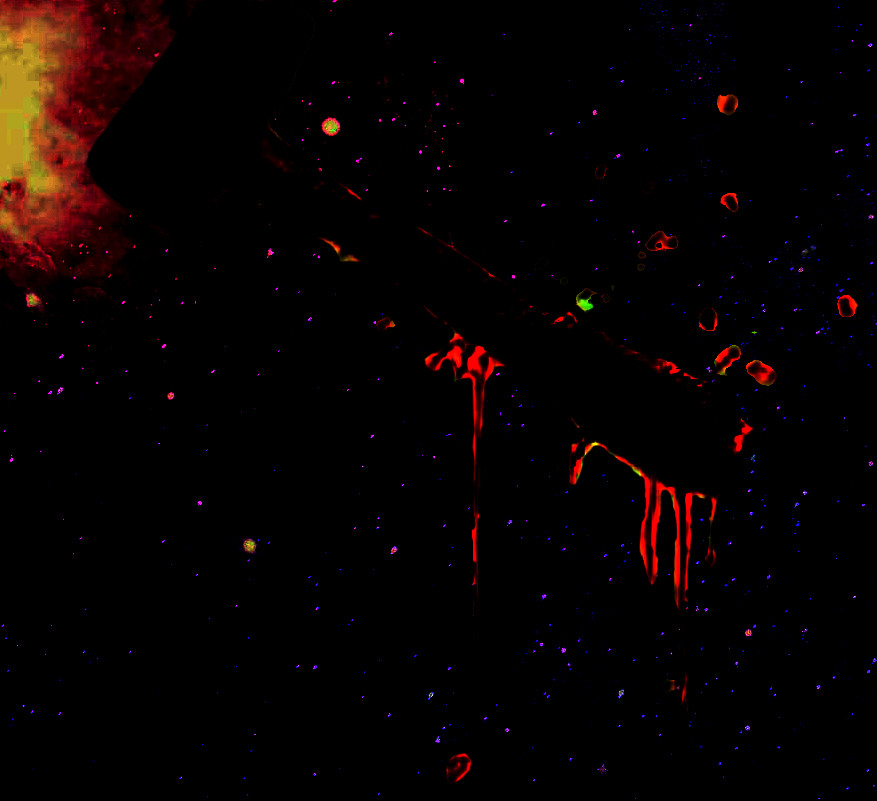4
Un grupo de profesionales de la salud mental escucharon a Melisa hasta altas horas de la madrugada. Su relato era sumamente fantástico. Sin embargo, tenía elementos de realidad y, lo que era más preocupante, se relacionaba con los delirios de otros pacientes. Existían coincidencias que no se explicaban fácilmente, salvo por noticias en periódicos amarillistas que contaban algunos detalles. Aún así, había detalles que ella no debería haber conocido, y los describía con la misma precisión que otros internados. ¿Se trataría de alguna psicosis colectiva provocada por algún factor externo? ¿Habría algo de verdad en los acontecimientos que describían? ¿Sería la magia algo real, o existirían seres inteligentes más allá del mundo material que exigían sacrificios a los seres humanos?
Claramente había una explicación lógica para todo, pero por ahora lo que debían hacer era prescribir medicamentos e intentar entender la historia de Melisa. Luego de contar lo que había recordado en su sueño que terminó por despertarla en llanto, continuó con la sección que la llevó al asesinato.
Melisa espió a su tío por varias semanas. Poco a poco se sobrepuso al impacto que le produjo el primer ritual que presenció, y pronto se volvió casi una adicción ver cómo Agustín intercambiaba su dolor por el dinero que esa criatura traía desde quién sabe dónde. Agustín no gastaba nada del dinero. Entraba a su habitación con la mochila llena, y luego salía con ella vacía. En algún lugar escondía todos los billetes. El rostro de la madre de Melisa parecía cada vez más extraño. Para la niña era evidente que era un engaño de la criatura para manipular a Agustín. Sin embargo, Agustín parecía feliz de participar en la mentira, y actuaba como si Melisa, su cuñada, lo estuviese visitando desde el más allá.
Melisa, la niña, no quiso perder su tiempo en contarle a su padre. Se resignó a recibir los regaños por faltar a la escuela y llegar tarde a recoger a su hermano de la guardería. Para explicar su ausencia, usó la mentira de que se juntaba con otras chicas a pasear por un parque. José ni siquiera se molestó en averiguar si era cierto y simplemente amenazó con un castigo severo si esto se repetía.
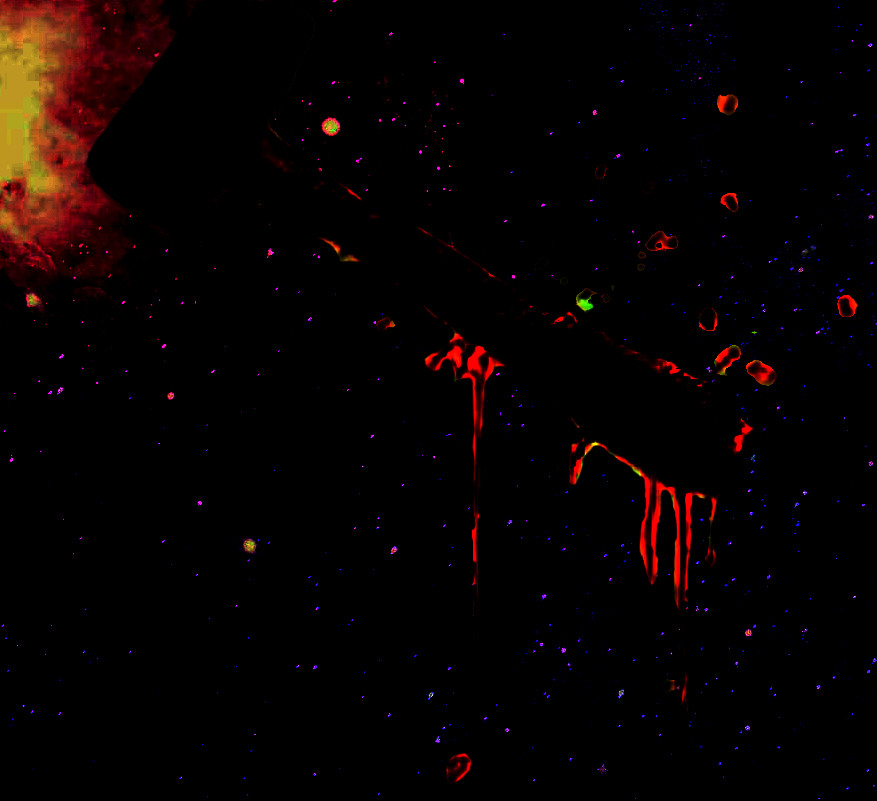
Esta rutina se rompió cuando, al final de uno de los rituales, Agustín tuvo una discusión con uno de los miembros del grupo. Melisa no alcanzó a escuchar de qué se trataba, pero luego de esto Agustín volvió a caer en su estado depresivo anterior. Por varios días dejó de asistir a los rituales. Melisa, cuando podía, lo seguía, y sólo lo veía vagar por las calles, pedir dinero prestado a sus vecinos y sentarse en los parques a mirar a la gente pasar. Un día decidió sentarse por largas horas a observar a un hombre sin hogar que tenía su tienda en una plaza. De pronto, esto se volvió parte de su rutina.
Había varios días en los que Melisa no podía seguir a su tío, debido a sus responsabilidades como estudiante y como hermana mayor con un padre ausente. Uno de esos días Agustín no llegó a dormir a su hogar. Melisa sospechó inmediatamente que algo ocurriría. Esa noche dejó a su hermano durmiendo más temprano que lo normal y luego esperó que el cansancio extremo hiciera que José cayera inconsciente hasta el día siguiente, como siempre. Salió sigilosamente de la casa y se dirigió hacia la plaza donde Agustín se sentaba a observar al indigente. Ahí vio a Agustín sentado en la misma banca de los otros días, fumando muy nervioso. Cuando terminó el cigarrillo, se puso de pie y desde su chaqueta extrajo un martillo. Con este se acercó a la carpa del indigente de la plaza y rápidamente entró. Melisa sólo alcanzó a ver un rápido movimiento de su brazo. Luego vio cómo arrastraba el cuerpo del indigente por la plaza, mirando en todas direcciones. Luego de unos segundos llegó la camioneta de siempre y se llevaron a Agustín vendado y al indigente inconsciente.
Melisa se dirigió al lugar de los rituales, y llegó antes que la camioneta, ya que tomó la ruta más corta. Al llegar, los hombres entraron con Agustín como siempre, y llevaron al indigente en brazos. Una vez adentro, hicieron el ritual como de costumbre, pero esta vez, quien estuvo amarrado en la mesa era el indigente. Este despertó y sólo pudo gritar de terror al ver lo que estaba ocurriendo. El hombre del látigo extrajo esta vez algo diferente, se trataba de un instrumento con varias cadenas sujetas a una vara de metal. En la punta de cada cadena había un pequeño cuchillo. Con este instrumento golpeó al indigente que seguía gritando con horror y dolor. La sangre caía sobre la mesa y escurría hacia el suelo haciendo charcos. El rostro que intentaba ser humano, sobre la criatura, sonreía y luego reía en éxtasis.
Melisa, como la primera vez, tuvo que alejar su mirada, pero su curiosidad le obligó a volver a mirar. Cuando volvió a observar, vio a Agustín abrazando a la criatura con el rostro de su madre. Ahora vestía el mismo traje de los demás. La criatura susurró en su oído. Luego Agustín caminó hasta la víctima que estaba en la mesa apenas consciente luego de tal castigo. Uno de los otros hombres le entregó un enorme cuchillo y Agustín, luego de una corta vacilación, cortó el cuello del indigente. La sangre cayó copiosamente, formando un gran charco en el suelo y manchando los zapatos de Agustín. La criatura dio un grito de placer, y al parecer no pudo continuar imitando un rostro humano. Con su rostro de bovino maldito se acercó al cadáver que aún sangraba, y con un toque de una de sus pezuñas, lo convirtió en una esfera de luz que lentamente se deshizo. Toda la sangre de la mesa, el suelo y los zapatos de Agustín también desapareció.
Melisa estaba aterrada y asqueada. Dudaba de su propia razón y también sentía una enorme culpa por no haber hablado antes con algún adulto que hubiese podido evitar lo que veía. Había estado demasiado obsesionada con simplemente observar el extraño espectáculo de su tío y no había considerado que podría convertirse en algo peor. Pensó en correr, pero antes, necesitaba ver qué harían ahora con Agustín.
La criatura entregó nuevamente la mochila llena a Agustín, esta vez, mirándolo con sus nueve ojos. Agustín parecía no necesitar más ver el rostro de Melisa. En ese momento, el ser habló con su extraña y múltiple voz.
—Muy bien, Agustín. Ahora eres de los nuestros. Ahora podrás ver a Melisa cuando quieras —parecía intentar usar un tono seductor, pero la falta de humanidad de la voz lo hacía imposible—. Pero si quieres que esté completa, necesitamos más sangre.
—¿Acaso no es suficiente lo que acabo de traer? —preguntó Agustín algo impaciente.
—Nunca es suficiente para nosotros, como para tí nunca es suficiente lo que te entregamos —respondió la criatura, mientras su rostro volvía a ser el de Melisa, la madre—. Pero si quieres que complete este cuerpo, necesitamos sólo un poco más. Y debe ser sangre de ella.
—¿De ella?
—Si, amor. Sabes a lo que me refiero —dijo la criatura con una sonrisa, mientras tomaba las manos de Agustín—. Pero debe ser lo más nueva posible.
Sangre… de Melisa… Sangre… ¿nueva?
Melisa estaba horriblemente confundida. ¿Por qué Agustín estaba haciendo esto? ¿Por qué quiso asociarse con este grupo? Había pensado que el rostro de su madre había servido como carnada para atraparlo e hipnotizarlo. Pero ahora parecía haber aceptado la realidad de que el rostro de Melisa era una máscara, y aún así, seguía el juego. Todavía el intercambio de dolor por dinero, y tal vez placer, estaba llenando el vacío que se había creado por la muerte de su cuñada.
La idea de la recolección de sangre fue lo que logró sacarla de la parálisis causada por el horror. Melisa corrió lo más rápido que pudo. Corrió como nunca lo había hecho en clases de educación física o cuando jugaba con sus amigas. Incluso cuando imaginaba, en su mente de niña, que un peligro sobrenatural venía por ella e intentaba convencerse a sí misma para correr más rápido, no lo había logrado. Esta vez el peligro era real, y su poder parecía estar más allá de lo que jamás había imaginado. Así, su velocidad era inyectada con adrenalina, su visión eliminaba todas las distracciones del camino y se formaba un túnel, por donde atravesaba en la oscura noche. Algunas personas la vieron correr por la calle, incluso algunos le hablaron, pero ella no los notó. Sólo necesitaba llegar a su hogar antes que Agustín.
Entró velozmente, sabiendo que había llegado antes que su tío, pero sin saber qué era lo que podría hacer para evitar que hiciese lo que ya había sido decidido en el último ritual. Sobre la mesa del comedor, entre los papeles del trabajo de José, había una cajetilla de cigarrillos y un encendedor. Sintiendo que algo se había roto dentro de ella, Melisa tomó uno de los cigarrillos y el encendedor, como si el humo y la nicotina fuesen a repararla. Entró a su habitación y esperó en la oscuridad. Con dificultad logró encender la llama y ponerla debajo de la punta del cigarrillo. Sin saber cómo hacerlo, tuvo que intentar varias veces hasta que una brasa roja brilló. Era lo único que podía ver en la total oscuridad. Succionó el humo desde el filtro hasta llenar su boca y luego, como había visto que lo hacían los adultos, aspiró, llenando sus pulmones. En ese momento, su pecho comenzó a picar y a arder tanto que tuvo que toser. Se sintió ahogada y quiso vomitar. Inmediatamente apagó el cigarrillo contra la planta de su zapato y siguió tosiendo sin poder parar, mientras intentaba respirar. No podía entender cómo los adultos encontraban placer y tranquilidad en esa asquerosidad.
Melisa tuvo que detener su tos abruptamente cuando escuchó que se abría la puerta de la casa. Tapó su boca con sus dos manos, usando toda su voluntad para detener el impulso de toser para aplacar la horrible sensación que el humo había provocado en su pecho. Intentaba no hacer ningún ruido y escuchó con atención todos los movimientos que ocurrían fuera de su habitación. Primero fueron pasos, luego algo pesado que fue depositado sobre una mesa, luego más pasos. Los pasos siguieron por varios minutos, iban de un lado a otro. Melisa escuchaba cómo se acercaban a su habitación y se detenían en algún lugar del pasillo que unía las tres habitaciones y el baño. Luego volvían a alejarse hacia la cocina y el comedor. En un momento en que los pasos se detuvieron en el pasillo, Melisa no pudo más y tuvo que asomarse a mirar. Abrió su puerta sólo lo bastante como para ver con un ojo. En el pasillo estaba Agustín. Sólo se veía su silueta recortada por la luz de la luna que entraba por la ventana. No podía ver su rostro, pero adivinaba por su postura y sus movimientos que estaba incómodo. Desde el pasillo, Agustín miraba hacia la habitación donde José dormía con Benjamín. La puerta estaba abierta y él parecía no poder dejar de ver hacia adentro. De pronto se tomó la cabeza con ambas manos y suspiró. Ahí mismo encendió un cigarrillo y entró al baño.
Melisa aprovechó el momento para salir hacia el pasillo, no sin antes sacarse sus zapatos. Caminó cuidadosamente, pisando sobre las tablas que sabía con certeza que no crujirían, o que al menos harían menos ruido. Se detuvo frente al baño. A través de la puerta podía escuchar a Agustín llorando. Junto con el llanto, también se hablaba a sí mismo. Repetía el nombre de Melisa… ¿La niña, la madre?… ¿o el monstruo? También repetía el nombre de Benjamín. Lo decía varias veces entre divagaciones inentendibles para Melisa. La única frase que logró entender luego de varios minutos de palabras indescifrables fue “sangre nueva”. Primero Agustín la repitió unas cuantas veces, sin mucha convicción, casi con culpa. Luego volvió a repetir la frase en un tono casi muerto. Finalmente volvió a repetir varias veces la frase con una convicción creciente, siempre en un susurro, pero parecía estar convenciéndose a sí mismo de lo que haría.
Melisa supo que si en ese momento no hacía nada, una tragedia ocurriría. Se alejó del baño lo más rápido que le permitió el sigilo. Buscó por la casa, sin saber qué era lo que necesitaba encontrar hasta que casi chocó con la mesa del comedor, donde aún estaba la cajetilla de cigarrillos, y a su lado había un martillo con manchas de sangre. Lo tomó, dándose cuenta de que era más pesado de lo que esperaba. En ese momento supo que lo que debía hacer era simplemente reemplazar una tragedia por otra. ¿Tal vez sería mejor no hacer nada? ¡No! Ella debía elegir. Y la opción era clara, ya que Agustín estaba conectado con algo peligroso y siniestro, y ese vínculo debía ser cortado para proteger a su hermano y a su familia, aún cuando ella sufriera las consecuencias de lo que planeaba hacer.
Decidida, Melisa caminó hacia el baño, esta vez sin preocuparse por el ruido. Intentó abrir la puerta que estaba cerrada con llave. Esto no la iba a detener. En su mano tenía una herramienta que fácilmente destruiría cualquier obstáculo. Haciendo palanca con la parte trasera del martillo, sin mucha dificultad logró abrir. Al otro lado de la puerta se encontró con Agustín sentado, rodeado por una nube de humo que mezclaba el olor del tabaco y el de la mierda. Él la miró, primero con la vulnerable expresión de alguien que es sorprendido en sus quehaceres intestinales. Sin embargo, su expresión rápidamente se convirtió en horror al ver el martillo que Melisa tenía en la mano. Ella no dijo nada. Sólo lo miró con una intensidad que difícilmente se ve en alguien tan joven. En sólo un segundo, Agustín entendió todo, y aceptó su destino. Sonrió con resignación hacia su sobrina y dijo sus últimas palabras.
—Tranquila. También vendrán por ti, para que experimentes la misma dicha que yo.
Melisa no esperó más y desató la tragedia sobre el cráneo de Agustín.
Accede a material exclusivo y ayuda a este humilde creador convirtiéndote en mi mecenas. Puedes comenzar por sólo un dólar al mes.
Epílogo
Diño Fauclarai bajó de su auto deportivo. Caminó con confianza hacia la entrada del hospital psiquiátrico mientras se sacaba los lentes de sol. Su traje azul brillante era una mancha incoherente de vigor entre el gris predominante en el lugar. A pesar de la energía positiva de Fauclarai, había algo en su apariencia y su actitud que lo hacían parecer falso, como un trozo de plástico sobre una mancha de moho. El hospital sería el moho, un edificio en descomposición, con un aura depresiva, pero real, orgánico.
Desde la recepción fue enviado hacia la oficina número 37, en el tercer piso. Mientras subía por las escaleras acariciaba el botón REC de su grabadora portátil en su bolsillo. Intuía que la reunión a la que había sido llamado sería una buena oportunidad para reunir material útil para un artículo. Sin embargo, cuando llegó a la oficina 37, fue recibido por un oficial de policía, quien requisó la grabadora para asegurar la confidencialidad de la conversación que tuviera lugar en la oficina.
Al cruzar por la puerta fue recibido por varios profesionales de la salud mental, otros policías y dos periodistas que le parecían conocidas. Una de ellas había hablado con él hace unos meses sobre uno de los residentes del hospital. Diño supo que tendría que contestar preguntas incómodas.
En la oficina 38 José contestaba más preguntas incómodas, aunque sus respuestas eran casi todas variaciones de “no sé”. Los médicos y policías que lo entrevistaban no podían creer lo ignorante que era sobre la vida de su hija. Parecía recordar que Melisa había faltado un par de veces a clases, pero no tenía idea de que sus calificaciones habían bajado significativamente durante los meses previos al incidente del martillo. Tampoco se había enterado de los intentos de los profesores para comunicarse con él y conversar sobre los cambios de ánimo de Melisa y su poca atención en clases. La información que aportó José era de mínima ayuda, salvo para completar el perfil de Melisa como una niña desatendida por su padre y con alta carga de estrés.
En la oficina 37, Diño Fauclarai se vio obligado a reconocer que algunos hechos mencionados en sus reportajes habían sido fabricados, y que además había aprovechado los momentos psicóticos de algunos pacientes para obtener testimonios dudosos. Por otro lado, las periodistas confirmaron que Fauclarai era un farsante, aunque sus mentiras tenían elementos reales incrustados. De hecho, una de ellas se veía muy afectada al recordar una investigación sobre un caso, al parecer relacionado con el de Melisa. Decía haber presenciado un evento sobrenatural que confirmaba la existencia de un dios llamado Ng’oomibe, además de otro llamado Pakka.
Los expertos en la oficina comenzaban a sospechar sobre la posibilidad de alguna secta que estuviese conspirando para lavar el cerebro de las personas. Pensaban que Diño Fauclarai podría estar involucrado con sus mentiras, aprovechándolas para hacer reportajes amarillistas, y que había envuelto a su colega, convirtiéndola en una víctima.
Las especulaciones se vieron interrumpidas por un subalterno de la policía que abrió ambas puertas rápidamente. Una vez que obtuvo la atención de todos, hizo que lo siguieran a él y a un enfermero que le acompañaba. Corrieron todos hasta la habitación de Melisa, la cual estaba abierta, y desde donde se escuchaba una extraña voz. Policías, médicos, periodistas y el padre de Melisa se amontonaron frente a la puerta. Desde ahí sólo alcanzaron a presenciar a un enfermero intentando afirmar a Melisa, quien convulsionaba con su boca completamente abierta y su rostro petrificado en una expresión de inconmensurable horror. Una voz, al parecer proveniente de la niña, inundaba todo el espacio. No decía nada, era sólo un grito que no se detenía y sonaba como una mezcla insana de varias voces. De pronto, la pared opuesta a la puerta se desvaneció, revelando un espacio inmenso al otro lado. Era una ventana a un rincón del universo desconocido para la humanidad. Ahí, un rostro flotaba observando a Melisa. Era el mismo rostro descrito por muchos quienes habían sido entrevistados ese día. Tenía la forma de la cabeza de un toro, pero con nueve ojos y cuatro cuernos. Más lejos, de pronto aparecieron dos rostros diferentes. Uno que parecía una parodia del rostro de un gato, y otro más humano, como la escultura de un rostro esculpido en mármol.
El cuerpo de Melisa, aún en los brazos del enfermero, comenzó a brillar, como si su piel estuviese al rojo vivo. De pronto se deshizo en una esfera de luz, haciendo que el enfermero cayera al suelo, sin saber lo que ocurría. La esfera de luz que había sido Meliza flotó hacia el rostro taurino de nueve ojos. Cuando estaba a punto de tocarlo, los otros dos rostros se acercaron rápidamente y colisionaron con el primero, creando una explosión de luz blanca. Todos los testigos quedaron encandilados por algunos segundos. Cuando su vista volvió, la pared había vuelto a su lugar. La habitación estaba como siempre, y el enfermero en el suelo estaba inconsciente.
José corrió hasta la pared y la golpeó desesperadamente gritando el nombre de su hija. Una de las periodistas perdió el conocimiento debido a la conmoción. Los demás no hicieron más que compartir una mirada de perplejidad sin poder reaccionar.
Si quieres leer mis mejores cuentos en la comodidad de un Kindle o en formato físico, entra acá.